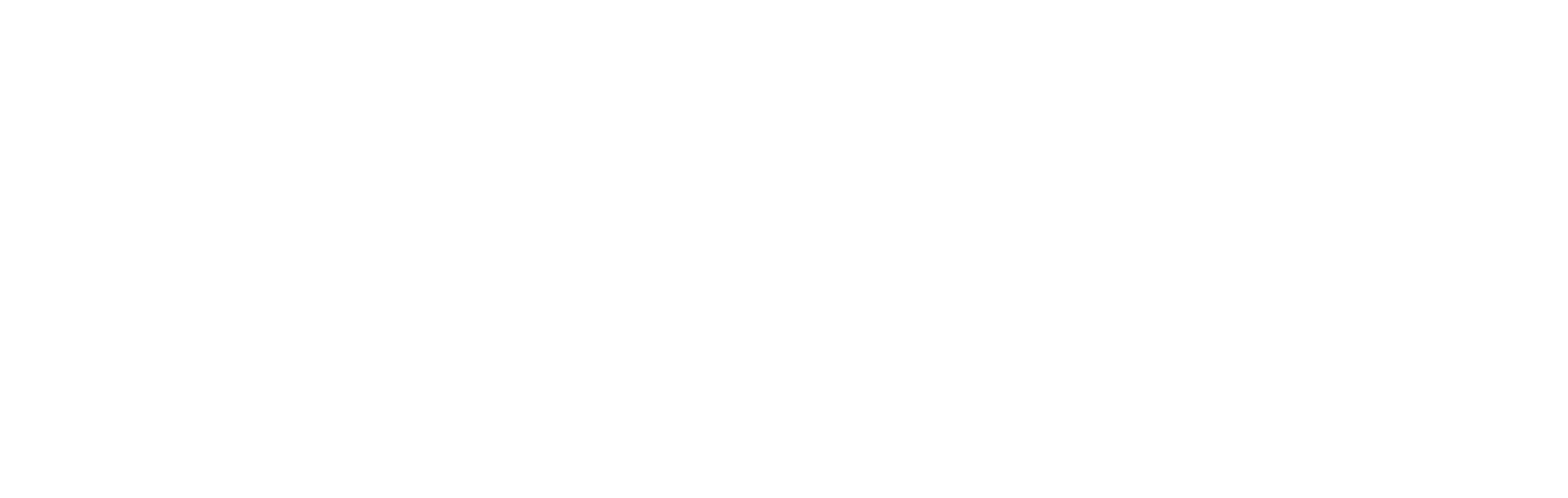El mundo antes del paper: la ciencia en solitario
Imagine por un momento ser un filósofo natural en la década de 1650. Quizás es usted Robert Boyle en su laboratorio de Oxford, observando cómo una bomba de aire de su propio diseño evacúa el aire de una campana de cristal, o Christiaan Huygens en La Haya, puliendo lentes con infinita paciencia para desentrañar los secretos de Saturno.
Sus descubrimientos son trascendentales, pero el mundo intelectual en el que vive es solitario y, muchas veces, ansioso. Las noticias de otros pensadores llegan a través de cartas que tardan semanas, a veces meses, en cruzar Europa. Cada misiva es un tesoro, pero también una fuente de inquietud: ¿habrá llegado otro a la misma conclusión? ¿Cómo anunciar un hallazgo sin que un rival se apropie de su trabajo?
Este era el estado de la comunicación científica en el siglo XVII, en vísperas de una de las revoluciones más silenciosas pero profundas de la historia intelectual: el nacimiento de las revistas científicas en 1665. Aquello no fue solo un cambio de formato, sino la creación de una tecnología social que transformó la ciencia en un esfuerzo público, colaborativo y acumulativo.
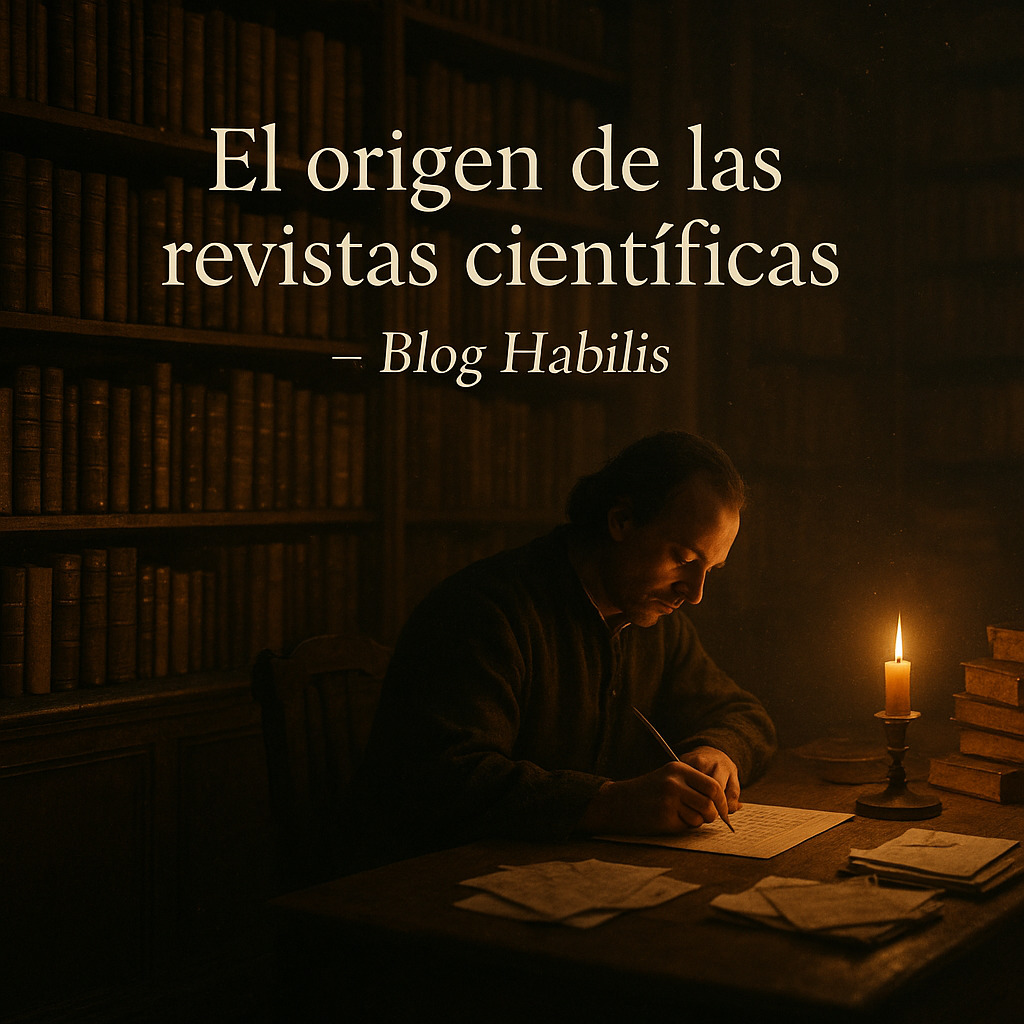
La República de las Letras: la primera red de comunicación científica
Mucho antes de que existieran las instituciones académicas modernas, el conocimiento circulaba por Europa a través de una vasta red conocida como la Respublica Literaria, o la República de las Letras. Era una comunidad transnacional de eruditos, filósofos y científicos que se consideraban ciudadanos de una república intelectual sin fronteras físicas, gobierno ni jerarquías.
Su vehículo de comunicación era la correspondencia: cartas que cruzaban el continente tejiendo una red de ideas, debates y descubrimientos. Figuras como el monje francés Marin Mersenne o el inglés Henry Oldenburg eran verdaderos nodos de información. Recibían cartas de toda Europa, las copiaban y las reenviaban, creando un flujo de conocimiento que sentó las bases de las futuras sociedades científicas.
Limitaciones y tensiones: distancia, privacidad y disputas
A pesar de su vitalidad, este sistema tenía limitaciones que frenaban el progreso científico.
1. Lentitud y falta de fiabilidad
Las cartas dependían de sistemas postales primitivos y rutas comerciales. Un descubrimiento hecho en Italia podía tardar meses en conocerse en Inglaterra.
2. Privacidad y exclusividad
Al ser comunicaciones privadas, el conocimiento quedaba encerrado en círculos limitados, impidiendo que otros eruditos pudieran criticar, validar o ampliar esos hallazgos.
2. Disputas por prioridad
La ausencia de un registro público provocaba conflictos por la autoría de los descubrimientos. Robert K. Merton, sociólogo de la ciencia, documentó que el 92 % de los descubrimientos simultáneos en el siglo XVII terminaron en disputas.
Para evitar robos de ideas, algunos científicos recurrían a publicar anagramas o textos cifrados que demostraban la autoría sin revelar los detalles. Este sistema, sin embargo, ralentizaba el avance de la ciencia.
“Nada es más necesario para promover el avance de los asuntos filosóficos que comunicar aquello que otros han descubierto o puesto en práctica… por lo tanto, se estima pertinente emplear la imprenta… de modo que dichas producciones, comunicadas con claridad y veracidad, fomenten los ingeniosos esfuerzos…”
El surgimiento de las sociedades científicas: creando una masa crítica
En medio de estas tensiones surgieron las primeras sociedades científicas. En Londres, un grupo de filósofos naturales que se reunía desde la década de 1640 se constituyó oficialmente como la Royal Society en 1660. Su lema, Nullius in verba (“En palabras de nadie”), representaba el espíritu de la nueva ciencia: basada en la evidencia y no en la autoridad.
Unos años después, en 1666, Francia fundó la Académie Royale des Sciences bajo el patrocinio del ministro Jean-Baptiste Colbert, siguiendo un modelo de apoyo estatal. Estas instituciones reunieron a los pensadores más brillantes de su época, creando una masa crítica de conocimiento sin precedentes.
Sin embargo, el éxito trajo consigo un problema: la avalancha de cartas y descubrimientos era tan grande que el sistema epistolar colapsó. Se necesitaba con urgencia un medio más rápido, público y confiable para gestionar y difundir la información científica.